Terminada la Guerra Civil, varias compañías de transporte estaban cerca de revertir al municipio. La situación económica presentaba un panorama nada aconsejable para prescindir de ellas y el Ayuntamiento de Barcelona se vio obligado a cooperar. Un acuerdo del 4 de septiembre de 1940 aprobó la redacción de unos convenios para la explotación conjunta de la red de transportes de superficie que incluían, entre otros aspectos: objeto, modificaciones de líneas o creación de nuevas, tarifas, prorrogas de concesión, plazo, reversión, rescate, rescisión, tribunales competentes de intervención y cuáles eran las obligaciones, la participación y la intervención municipal.
Los convenios aprobados para la sociedad Tranvías de Barcelona, S.A. contemplaban la eliminación de la red de vía estrecha, el establecimiento de un nuevo calendario de reversiones, la disolución de la Compañía General de Autobuses de Barcelona, la creación en 1941 de una sociedad destinada a la construcción y mantenimiento de los vehículos de tranvías llamada Maquinaria y Elementos de Transporte (Maquitrans) y la gestión y explotación de los servicios interurbanos de autobús a través de la sociedad Urbanizaciones y Transportes (URBAS) creada en 1944. Para la línea de Horta, la reversión del convenio se preveía el 31 de diciembre de 1960.
![]()
A pesar de la aparente normalización de los servicios, el número de tranvías era insuficiente, repercutiendo en aglomeraciones de usuarios, muchos de los cuales viajaban colgados de los tranvías. En cambio, la velocidad comercial, los kilómetros recorridos, el número de viajeros y las recaudaciones se incrementaron. Las incidencias y averías eran frecuentes, pues las restricciones de energía eléctrica obligaron a recortar la oferta o a efectuar supresiones temporales. La Delegación Técnica para la Regulación y Distribución de Energía Eléctrica se encargaba de regular y suministrar la energía necesaria para los tranvías.
En relación con los servicios tranviarios al barrio de Horta, en 1940 la línea 46 "P.Urquinaona-Horta" modificó su recorrido estableciendo su nuevo origen y final en la avenida de José Antonio (actual Gran Via). Circulaba por rambla de Cataluña, Consejo de Ciento, Roger de Flor, avenida Diagonal, Nápoles, Mallorca, Dos de Mayo, Freser, paseo de Maragall y Fulton hasta la plaza de Ibiza.
![]()
La entrada de nuevo material móvil entre 1943 y 1944 sirvió para reforzar el servicio, pero aún resultaba insuficiente. Los vehículos viejos se reformaron y adaptaron al sistema unidireccional, suprimiendo una controla, cerrando los accesos de la izquierda y, en algunos casos, añadiendo puertas de apertura y cierre automático. El motivo era evitar que algunos usuarios se escaparan por otra salida sin pagar y reducir los accidentes (por ejemplo, bajar en la entrevía). Sin embargo, el nuevo sistema incomodó a los viajeros y ocasionó protestas hasta que no se acostumbraron. En 1942 se inauguró el bucle de la plaza de Ibiza que permitía hacer el giro a los tranvías unidireccionales y con remolque.
El 26 de agosto de 1945 la línea 46 varió levemente su recorrido para acercarse al centro de la ciudad, pasando a circular por Ausias March y Gerona para seguir por Consejo de Ciento su itinerario habitual.
Entre las actuaciones previstas en el convenio se planteó el cambio de vía métrica a vía ancha. Las obras de adaptación se iniciaron en 1941 efectuándose trabajos por la calle del Dos de Mayo. En agosto de 1946 las obras habían llegado hasta la plaza de Maragall, entrando en servicio a partir de noviembre. Durante 1947 se procedió al cambio de vía hasta "Los Quince" y no fue hasta el año siguiente que se pudieron finalizar los trabajos.
El 1 de julio de 1948 la línea 46 se adaptó la línea a vía ancha, efectuando un nuevo trayecto desde la plaza de Urquinaona, continuando por Lauria (actual Roger de Llúria), avenida de José Antonio, plaza de Tetuán, paseo de San Juan, Consejo de Ciento, Roger de Flor (regresando por Nápoles), Mallorca (regresando por Valencia), Dos de Mayo, Industria, paseo de Maragall, Fulton y plaza de Ibiza (regresando por la bajada del Mercado y Tajo). El 17 de octubre siguiente varió estableció su origen y final en ronda de San Pedro con Bruch.
![]()
Durante aquellos años y con objeto de mostrar cómo el transporte público a menudo ha sido creador de relatos populares, el bar Quimet de la plaza de Ibiza estuvo vinculado a la historia del tranvía de Horta. Fue fundado en 1927 por Quimet Carlús y Rosita Not. Un amigo de ellos les regaló un ejemplar de loro brasileño al que lo llamaron Juanito, el cual tenía la particularidad de que, además de hablar y cantar, era capaz de imitar el silbato del revisor del tranvía de la línea 46 tan bien que a menudo ocasionaba confusiones. Así, por ejemplo, cuando el loro silbaba, a veces el conductor del tranvía emprendía la marcha y dejaba a tierra al revisor. Desgraciadamente, un desaprensivo le quemó la boca, de modo que jamás volvió a recuperarse, motivo por el cual lo enviaron al zoológico de Barcelona donde murió.
![]()
El país en general se encontraba bajo una economía deprimida con bajos niveles de productividad y la existencia de una clase minoritaria rica y una clase mayoritaria pobre. Todo ello generó conflictos sociales y un reflejo de ello fue la llamada "huelga de tranvías". La sociedad barcelonesa se dio cuenta de que mientras las tarifas de los tranvías iban aumentando en Barcelona (de 50 a 70 céntimos), las de Madrid bajaron de precio (40 céntimos). El resultado fue una fuerte reacción popular donde la población se negó masivamente a utilizar el transporte público, realizó sus desplazamientos a pie y participó en numerosas manifestaciones de protesta. Tuvo el apoyo de los propietarios de los pequeños talleres y comercios que cerraron sus puertas. El 24 de febrero se hicieron quebradizas, y un grupo de estudiantes de la Universidad de Barcelona iban por las calles de la ciudad haciendo correr la consigna del boicot para el día 1 de marzo. El 27 de febrero algunos de estos estudiantes fueron detenidos por poner petardos en las vías de tranvía, y el 1 de marzo comenzó la "huelga" de usuarios. Finalmente, el 6 de marzo se restablecieron las tarifas anteriores a diciembre de 1950. Sin embargo, el boicot popular prosiguió y se extendió a las empresas de la ciudad y de los otros centros industriales de Cataluña, donde se paralizó el trabajo, convirtiéndose así en una huelga general contra aquellas malas condiciones de vida. A mediados de ese mes de marzo, el gobernador civil con la ayuda de la guardia civil, reprimió los movimientos con duros enfrentamientos, especialmente los del día 12 donde hubo víctimas mortales. El resultado fue la dimisión del alcalde de Barcelona y la destitución del antiguo gobernador civil. Durante ese año, el descenso de pasajeros respecto al año anterior fue del 5,2%. El evento, además de demostrar que la explotación de la clase trabajadora tenía sus límites, se convirtió en la acción popular más masiva, contundente y exitosa contra el franquismo desde la ocupación de 1939. En gran medida fue un hecho espontáneo sin el impulso de ninguna organización, colaborando incluso trabajadores pertenecientes a organizaciones católicas.
![]()
Aunque no se encuentra en el barrio de Horta, es imprescindible hacer referencia a la cochera de Horta, donde descansaban los tranvías destinados a la línea 46. Tras la Guerra Civil se encontraba deteriorada, funcionando como almacén de tranvías en mal estado a la espera de una reparación. Igualmente, la conversión de líneas de vía estrecha vía ancha fue otro motivo para adaptar la cochera a las nuevas características. En 1947 se iniciaron los trabajos con el derribo previo de la antigua subcentral y al año siguiente se iniciaron las obras de lo que sería el nuevo edificio. Enseguida entraron en funcionamiento y sirvieron para acoger el material móvil más moderno. La nueva subcentral tenía mucha más potencia que el anterior, hasta el punto que cuando la cochera de San Andrés averiaba, aquella le proporcionaba la energía.
El 13 de septiembre de 1952 unos fuertes aguaceros caídos en Barcelona inundaron varias dependencias, especialmente los fosos de reparaciones. Esto inutilizó las instalaciones durante tres semanas y ocasionó algunos desperfectos en el material móvil que se encontraba allí estacionado o en reparación. El resultado de los destrozos obligó a construir un nuevo desagüe para evitar futuras inundaciones. Sin embargo, en septiembre del año siguiente las inundaciones se repitieron y como solución se instalaron unas puertas blindadas para evitar la filtración del agua por la avenida de Borbón. El Ayuntamiento de Barcelona intervino con la canalización de la riera de Horta. Desde las últimas obras de reforma, la cochera subcentral de Horta cambió su denominación y pasó a ser llamada como cochera de Borbón.
![]()
Durante los años cincuenta la compañía de Tranvías veía que las recaudaciones iban menguando a pesar del aumento del pasaje. Como compensación provisional, el Ayuntamiento de Barcelona pagaba la diferencia entre el precio teórico y el precio rebajado para nivelar las recaudaciones y los gastos de explotación. Esta medida planteó la necesidad de subvencionar el transporte público, motivo por el cual inició dos expedientes separados para proceder a la municipalización de los transportes públicos de la ciudad. En 1952 la Presidencia del Gobierno dictó una orden que dejaba la puerta abierta a la municipalización, la cual se vio consolidada en 1957 gracias a la llamada Ley de Ordenación del Transporte Urbano en Barcelona. En 1958, las empresas Tranvías de Barcelona, Ferrocarril Metropolitano Transversal y Gran Metropolitano de Barcelona se integraron en un ente llamado Transportes Públicos Municipalizados. El proceso terminó entre este año, con la creación de la S.P.M. Tranvías de Barcelona, y en 1961, con la fundación de S.P.M. Ferrocarril Metropolitano de Barcelona. De la municipalización sólo se escaparon Ferrocarriles de Cataluña, Ferrocarriles Catalanes, la Sociedad Anónima "El Tibidabo", la Sociedad Anónima Funicular de Montjuich, las líneas de autobuses "Meridiana-Taulat" de Autotransportes Martí, "Pza.Ibiza-Av.Tibidabo", de la Empresa Casas, y "San Andrés-Roquetas" de Talleres Aragall y Compañía.
![]()
En relación con los servicios tranviarios a Horta, el 1 de junio de 1951 la línea 46 prolongó su recorrido hasta la plaza de la Universidad por la avenida de José Antonio, efectuando el regreso por Aribau y Consejo de Ciento.
El 1 de octubre de 1952 se inauguró la nueva línea 45 "Av.J.Antonio (Lauria)-P.Ibiza". Circulaba por Lauria (regresando por Bruch), Rosellón, Dos de Mayo, Industria, paseo de Maragall, Fulton y la plaza de Ibiza (regresando por la bajada del Mercado y Tajo). El 21 de agosto de 1953 prolongó su recorrido para mejorar la conexión con el centro de la ciudad hasta la ronda de Sant Pere (bajando por Bruch y subiendo por Lauria). Sin embargo, ello duró poco, pues el 23 de julio de 1959 restableció su anterior origen y final.
Con motivo de la conmemoración de la entrada de las tropas franquistas a Barcelona, el 26 de enero de 1955 se inauguró la nueva línea 49 "Salón V. Pradera-P.Ibiza". Iniciaba su recorrido en el Salón de Víctor Pradera (actual paseo de Lluís Companys) y continuaba por el Arco de Triunfo, paseo de San Juan, plaza de Tetuán, Consejo de Ciento, Roger de Flor (regresando por Nápoles), Mallorca (regresando por Valencia), Dos de Mayo, Industria, paseo de Maragall, Fulton y plaza de Ibiza (regresando por la bajada del Mercado y Tajo).
![]()
Retomando la evolución de las cocheras de Borbón, merece mencionar que junto con las del depósito de Levante, eran las más modernas de Barcelona. La supresión del material móvil más antiguo permitió que fueran a descansar los tranvías de la serie 1200 y los remolques tipo "Zaragoza". Este material móvil se solía destinar a las líneas 37, 45, 46, 47 y 49. La calidad de las instalaciones mereció que en el XXXIII Congreso Internacional de la UITP de París de 1959 las consideraran como ejemplo de modernización. Este hecho animó a la construcción de un nuevo depósito más unas nuevas dependencias destinadas a comedores, vestuarios y duchas. La ampliación se destinó a autobuses, siendo la primera vez que este sistema de transporte pisaría las instalaciones y un aviso de la desaparición de la red de tranvías.
![]()
Con el cierre de la cochera de Sarriá en 1969, el depósito de Borbón se convirtió en la única de toda Barcelona que disponía de medios técnicos y humanos para la reparación de tranvías, convirtiéndose en su taller central. Ya en los últimos años, los tranvías PCC "Washington" de la serie 1600, junto con los 1200 llenaban el interior de la nave y fueron destinados a las líneas 45, 47, 48, 49, 50, 51 y 137. Los vehículos de las series más antiguas se encontraban apartados. Algunos de ellos se reformaron como tranvías-talleres para la reparación y el mantenimiento de la infraestructura. Así, encontrábamos limpiavías, transportadores de arena, limavías, torres, engrasadores de cables, plataformas y volquetes. Otros, por ejemplo, fueron a menudo prestados para efectuar visitas escolares como el tranvía 547, o para rutas urbanas con fines lúdicos como los tranvías 129 y 867, utilizados por la Asociación de Amigos del Ferrocarril de Barcelona, siempre gran defensora del tranvía y contraria a su desaparición.
![]()
El 26 de septiembre de 1964, el director general de Ferrocarriles inauguró las obras de construcción del tramo "Vilapiscina-Horta" de la Línea II (aunque los trabajos ya habían comenzado el 20 de marzo anterior). Debido a estas obras, las vías de alrededor de la plaza de Ibiza fueron anuladas, lo cual supuso entre 1964 y 1967 limitar el recorrido a la calle del Escultor Llimona, donde se habilitó un bucle que sirvió de origen y final provisional.
Con motivo de la época estival, el 1 de junio de 1965 la línea 49 prolongó temporalmente su recorrido hasta la Barceloneta por Comercio (regresando por paseo de Pujadas), avenida de Martínez Anido (actual paseo de Picasso), avenida del Marqués de la Argentera, plaza de Palacio y paseo Nacional (actual paseo de Joan de Borbó). Tras finalizar la temporada de playas limitó su recorrido hasta la plaza de Palacio el 1 de octubre siguiente. En 1966 efectuó esta prolongación hasta la zona de baños entre el 12 de junio y el 1 de octubre.
El 20 de diciembre de 1965 se suprimió la línea 46 alegando falta de rentabilidad y que buena parte de su recorrido quedaba cubierto por la línea 45.
El 5 de octubre de 1967 entró en servicio el nuevo tramo "Vilapiscina-Horta" de la Línea II de metro. Tres años después, el 26 de junio de 1970 entró en servicio el tramo "Diagonal-Sagrera" de la Línea V que absorbió a la Línea II ante las dificultades técnicas del tramo "Sagrada Familia-Pueblo Seco". Por ese motivo, habiendo finalizado las obras del metro, los tranvías de las líneas 45 y 49 volvieron a su origen y final en la plaza de Ibiza.
El 17 de noviembre de 1967 la línea 49 prolongó su recorrido hasta las Atarazanas por el paseo de Isabel II, plaza de Antonio López y el paseo de Colón, efectuando el giro circular por la plaza de la Puerta de la Paz rodeando el monumento a Cristóbal Colón.
Dentro la política de supresión del tranvía, el 19 de marzo de 1968 se suprimió definitivamente la línea 45 siendo sustituida por una línea de autobús del mismo número y un recorrido que llegaba hasta la Barceloneta. Solo quedaba el tranvía de la línea 49.
![]()
Finalmente, el 18 de marzo de 1971 se suprimieron las dos últimas líneas de tranvía de Barcelona: la 49 y la 51, eliminándose así un medio de transporte que prestó servicio durante 99 años, 3 meses y 8 días, salvo el "Tramvia Blau". En el acto de despedida participaron varios tranvías históricos que salieron de la cochera de Borbón, donde se concentraron varios aficionados a los transportes con cámaras de fotos. El desfile lo encabezó una jardinera escoltada por la Guardia Urbana, conducida por un antiguo tranviario que transportaba a los invitados y asistentes, básicamente directivos, la nieta del primer director de la Compañía y el artista de variedades Miquel Palou "Flori" que en las Atarazanas cantó el cuplé "el tranvía". Los vehículos recibieron aplausos de la gente de la calle. Al llegar a la plaza de la Puerta de la Paz el público esperaba la llegada de la rúa, leyéndose pancartas como "Se despide alegremente con nostalgia de la gente. No me marcho por mi gusto, me marcho por lo más justo". Se repartieron 15.000 boletines especiales y se expidieron 80.000 billetes conmemorativos. Terminado el acto a las 3:30h de la madrugada entró a la cochera de Borbón el último tranvía. El resultado fueron cuatro tranvías casi desguazados y cuatro más con graves desperfectos. Sin embargo, el Boletín Informativo de Tranvías de número 49 de abril de 1971 decía que "Hubo Mucha alegría Dentro de una gran prueba de civismo y cultura popular y també Hubo nostalgia y tristeza al despedir al ULTIMO TRANVIA. Fue realmente una fecha Importante para la ciudad. La ciudad que se queda sin Tranvías. La muerte del querido Tranvía FUE honrosa y no debe resultar baldía. El último tranvía murió a las tres de la madrugada del 19 de marzo de 1971 ... ¡VIVA el tranvía".
![]()
Este artículo es una versión escrita de mi conferencia titulada "El tramvia d'Horta: de la postguerra al tancament (1939-1971)" celebrada en el Centre Cívic Matas i Ramis el pasado martes 16 de diciembre a las 18:30h.
Fotos: Arxiu ACEMA, Arxiu Històric de Roquetes-Nou Barris, Arxiu Joan Termes Roig, Brangulí, Jaume Caminal, Bonaventura Coll, Jaume Fernández, Albert González Masip, Jordi Ibáñez, Joan A. Solsona.




















































.jpg)















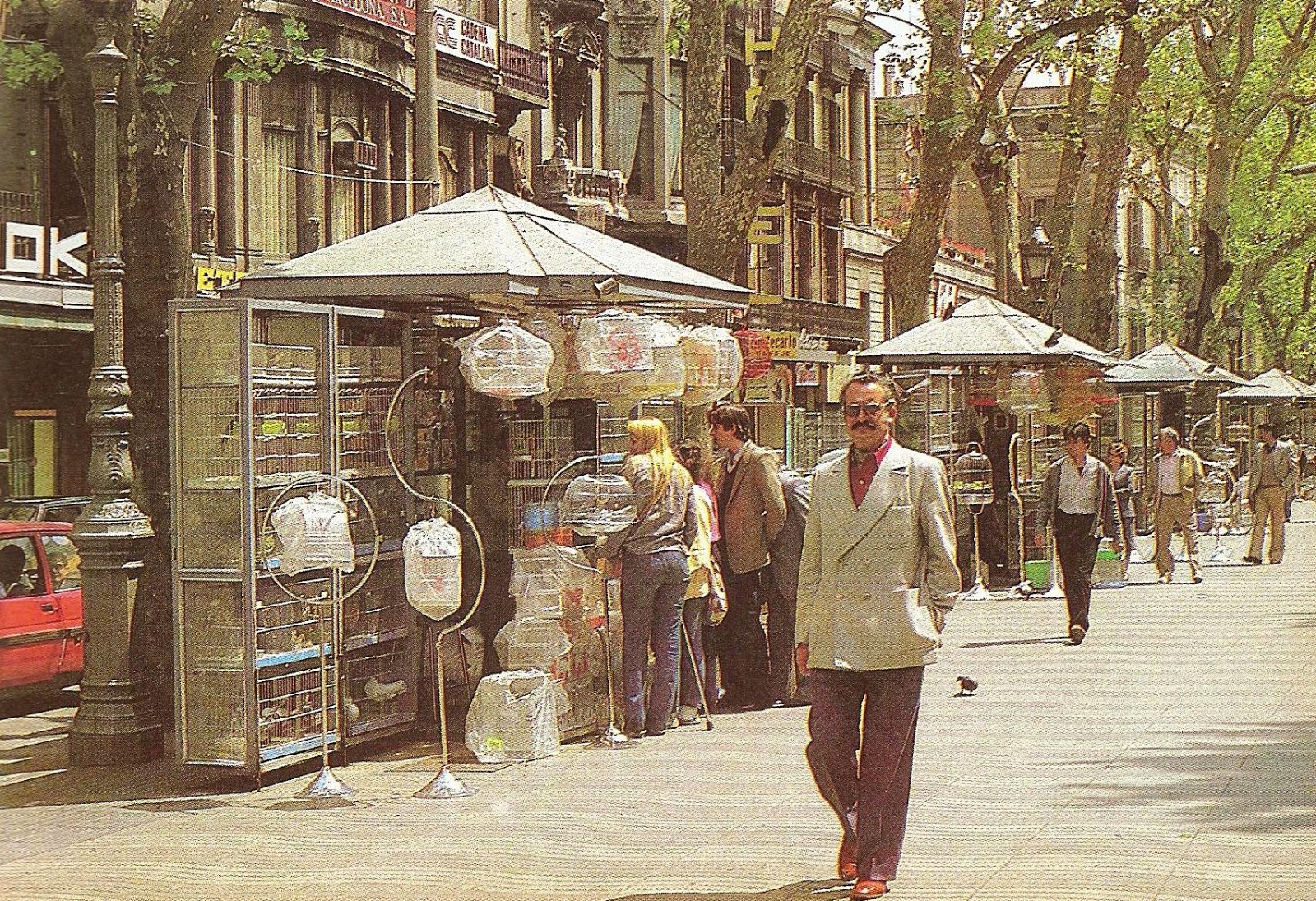




























































_-_1.jpg)






















